
Mi hija me pidió por correo electrónico que le comprase un boleto aéreo para viajar a una isla caribeña con su novio. Como soy torpe, traté de adquirirlo, pero me confundí de isla caribeña y no encontré el vuelo que ella me había sugerido. Debido a ese malentendido, le sugerí que comprase ella misma el pasaje y le prometí que le enviaría el dinero sin demora. En efecto, ella compró el billete y tuvo la cortesía de hacerlo en clase turista y no en ejecutiva. Quedé, por tanto, debiéndole un dinero.
Mi hija también me envió un correo electrónico informándome de que había comprado un boleto para ir a visitar a su madre por las fiestas de fin de año, un vuelo largo, de diez horas, que le había costado un dinero no menor. Pensé: qué lástima que prefiera volar diez horas para visitar a su madre y no apenas tres para visitarme a mí. Pero no se lo dije, por supuesto. Al leer los detalles del pasaje que ella había adquirido, advertí de que había pagado un asiento en clase económica. Me apenó que mi hija, más alta que yo, tuviese que viajar incómoda y apretujada diez horas largas. Por amor a ella, no dudé en comprarle un boleto en clase ejecutiva, que me costó tres veces más de lo que ella había pagado. Le envié el pasaje por correo electrónico y le sugerí que pidiera reembolso por el suyo o que lo usara más adelante. Esperé con ilusión a que me agradeciera. No solo había complacido su primera petición, la de sufragar el billete aéreo a la isla caribeña para encontrarse con su novio, sino que había pagado un vuelo caro en asientos cómodos para que ella visitase a su madre por las fiestas de fin de año. Pensé: soy un buen padre, un padre generoso, le pago boletos aéreos para que visite a su novio y para que visite a su madre, a pesar de que no desea visitarme a mí. Esperé a que me agradeciera con el énfasis que yo sentí que merecía.
Al día siguiente leí mis correos y mi hija no me había escrito una palabra. Pensé: su silencio me preocupa, ¿le habrá molestado que le comprase un billete en ejecutiva para visitar a su madre, en lugar de reembolsarle el dinero que ella ya había gastado? No sabía cómo interpretar su silencio. Pensé: en cualquier caso, merezco que me diga gracias. Sin embargo, no me escribió. No me dijo nada. Probablemente pensó: es lo menos que mi padre puede hacer por mí, no tengo que apurarme en darle las gracias.
Veintitrés horas y media después de comprar el pasaje aéreo a nombre de mi hija, y como ella no me había escrito agradeciéndome, me sentí tan triste y decepcionado que llamé a la aerolínea, hablé con un operador irritante que me dejaba esperando largos minutos y, tras cancelar el boleto, pedí reembolso de inmediato. Por suerte, me dieron el reembolso, pues aún estaba a tiempo de solicitarlo. No me sentí contento ni orgulloso, pero eso fue lo que hice. Pensé: si no me agradeces, no lo mereces. Pensé: como no me agradeces, no enviaré el dinero por el vuelo a la isla caribeña. Pensé: solo me escribes para pedirme dinero, y cuando accedo mansamente a tus peticiones, no dedicas medio minuto tan siquiera para decirme gracias.
A las cuatro en punto de la tarde, veinticuatro horas después de haber adquirido el boleto aéreo que cancelé a tiempo de recuperar el dinero, le escribí un correo a mi hija diciéndole que, como no había tenido noticias de ella, como no me había agradecido, había preferido anular el pasaje que le compré en mi momento estelar de padre generoso, un instante atípico que luego se desfiguró y me convirtió en un padre mezquino y rencoroso, un padre que se arrepintió de haber sido generoso. Como mi hija es una mujer de éxito que gana bastante dinero, seguirá viajando adonde le apetezca, como corresponde, pero probablemente ya no me pedirá que le pague ciertos viajes. En cualquier caso, es seguro que no vendrá a visitarme.
Al día siguiente, llegué al canal de televisión a las siete de la noche para presentar mi programa en directo a las nueve. Me esperaban en la puerta los dos gerentes más poderosos de la estación, ambos vestidos de negro, al pie de una camioneta negra, con chofer. Pensé que algo malo había ocurrido, que no me dejarían entrar a los estudios y me despedirían. Por suerte, ello no ocurrió.
Los gerentes me dijeron que esa noche no debía salir en directo, que debía abortar mi programa y propalar una repetición. Me dijeron que debía subir a la camioneta negra con ellos y que me conducirían a un restaurante en el centro de la ciudad, donde el dueño y fundador de ese canal de televisión, donde trabajo hace muchos años, recibiría un homenaje a las nueve en punto de la noche, la misma hora en que debía comenzar mi programa.
Sorprendido, les dije que, si querían que yo acompañase al dueño de la estación en dicha ceremonia, tendrían que habérmelo dicho el día anterior, para organizarme con tiempo. Me negué a subir a la camioneta, me negué a cumplir sus órdenes apremiantes, me negué a obedecer al dueño del canal, me negué a sumarme al tributo en su honor. Incrédulos, los gerentes insistieron una y otra vez que el dueño del canal les había ordenado que yo no hiciera mi programa esa noche y me dirigiera de inmediato al homenaje que estaba por comenzar, porque al parecer las personas ilustres que le rendían dicho reconocimiento habían reclamado mi presencia para que yo dijese unas palabras y para que se hicieran fotos conmigo. Me dieron a entender que yo no podía elegir, que estaba obligado a desertar de mi programa y dirigirme mansamente al agasajo a mi jefe, el dueño y fundador de la televisora en que trabajo.
Yo sentía que los gerentes estaban literalmente empujándome para que entrase en la camioneta negra. Sentía que era un atropello, una descortesía, una falta de respeto. Les reproché los malos modales, me quejé de que no me hubieran avisado con el debido tiempo del homenaje. Pensé: el dueño del canal debió escribirme un correo, invitarme al acto en su honor, pedirme que pasara una repetición esa noche y entonces con mucho gusto hubiese acudido al evento. Me puse terco como una mula exhausta y dije que no subiría a la camioneta ni iría al homenaje, que haría mi programa en directo y luego manejaría al centro de la ciudad y llegaría al restaurante hacia las diez y media de la noche. Los gerentes me miraban como si estuvieran contemplando a un suicida que se arrojaba al vacío desde el último piso de un edificio. Siguieron insistiendo, hasta que se agotaron y se hartaron de mí. Comprendieron que yo no daría mi brazo a torcer. Me dieron a entender que el dueño estaría disgustado y decepcionado porque yo lo había desobedecido. Les dije que, si querían despedirme por díscolo y por querer trabajar y no desairar a mi público aquella noche tensa, podían despedirme al día siguiente, pues estaba dispuesto a pagar ese precio. Antes de irse, me preguntaron si en verdad iría a la ceremonia tan pronto como concluyese el programa. Les prometí que honraría mi palabra. Se fueron ofuscados, contrariados. Seguramente pensaron: este tipo está loco, el jefe lo va a despedir.
Acabado el programa a las diez en punto de la noche, me encerré en mi despacho, pasé paños húmedos por mi rostro, limpiándome el maquillaje, y caminé hasta la camioneta. Tras dejar las latas de comida a los gatos del canal, me dirigí al restaurante en el centro de la ciudad, como les había prometido a los gerentes. Llegué a las once en punto de la noche. Cuando entré al segundo piso del restaurante, el homenaje había concluido y el dueño del canal y sus gerentes se habían retirado. Sin embargo, algunos de los ilustres anfitriones me recibieron con cariño, me dieron un micrófono y me pidieron que dijera unas palabras. Nada me gusta más que decir unas palabras. Les dije la verdad: estoy acá por temor a que me despidan mañana. Se rieron. Pero no era una broma.

:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/e7c16124-ef1b-429a-a925-99eab889bf0c.png)



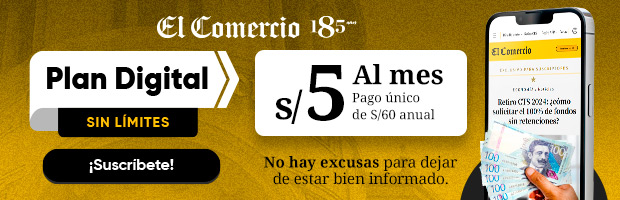

![La última conversación: lo que Sheyla no sabía del policía asesino que la esperaba en Comas [CRÓNICA POLICIAL]](https://elcomercio.pe/resizer/v2/DGYGMILFHNE23KOYQKT2FL4SCY.png?auth=0669713ec34c695c685aec5bc3d99eb19155a2bfb0d16835356d65712adaca00&width=85&height=85&quality=75&smart=true)




